- Pagina12/WEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|

Buenos Aires-Argentina, 16 Mayo 2004
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
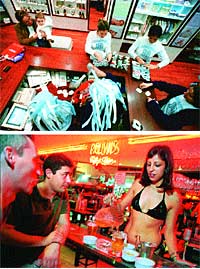 |
Sociedad
Trabajás, te cansás, ¿qué ganás?
La regla es la misma en casi todo
el mundo –el casi es mera precaución–: el trabajo de las mujeres
vale menos que el de los hombres. Pero la situación empeora cuando
lo que se intenta conseguir es una primera experiencia laboral.
Meseras, vendedoras, mucamas, promotoras, cajeras, son las
actividades que más jóvenes convocan. Y en las peores condiciones. |
|
|
|
Por Gimena Fuertes
Que las
mujeres siempre han llevado las de perder en el mercado de trabajo
no es novedad. Que los sueldos son más bajos y peores las
condiciones laborales, tampoco. Pero ese panorama, que parece
haberse vuelto natural, empeora cuando se lo cruza con las cifras
actuales del desempleo en la Argentina, donde más de la mitad de la
población tiene problemas de empleo. “El mercado de trabajo hoy en
la Argentina es el festival de la precariedad y golpea especialmente
a los y las jóvenes, pero en el caso de las jóvenes es peor porque
la mujer ha estado siempre más relegada en el mercado de trabajo”,
explica el sociólogo Oscar Martínez, del Taller de Estudios
Laborales.
Romina tiene 28 años y hasta hace un mes trabajó en
una gráfica de la zona oeste como vendedora directa: “Tenía que
visitar negocios y empresas. Me decían: ‘Hoy hacé Morón’, y tenía
que ir cuadra por cuadra. Me presentaba y ofrecía las tarjetas,
postales, almanaques. El sueldo básico era 350 pesos y de comisiones
sacaba 50 pesos al mes, trabajando ocho horas. Sólo lograba vender
las tarjetas. Cuando conseguí un cliente grande, una cadena de
farmacias, lo manejaron ellos desde la gráfica y después me dijeron
que no se cerró el negocio”, se queja Romina.
Martínez explica
que existen dos tipos de precarización: “Por un lado está la
precarización de hecho, el trabajo en negro, que desde los ‘90 hasta
la actualidad se ha multiplicado por cuatro. Por otro lado, hubo un
fuerte desarrollo de todas las modalidades de precarización legal,
como períodos de prueba, trabajo por factura, empeoramiento de las
condiciones laborales. Ambas, la precarización legal o ilegal, han
crecido muchísimo”.
Romina tenía la suerte de “estar en blanco”.
“Me daban recibo de sueldo porque estaba por contrato a prueba, pero
llamaba a la Anses y no figuraban los aportes; y en la obra social,
tampoco. Siempre les reclamaba la obra social porque la necesitaba,
pero me decían que ‘el trámite era largo y que contador se
atrasaba’”, ironiza. “Los primeros días nos daban plata para viajar,
pero después que cobramos el primer sueldo no nos dieron más, nos
decían que teníamos que usar ese dinero para los viáticos. Después
de tres meses de no ver un peso renuncié y querían que les diera la
cartera de clientes. No se la di, ni les devolví el uniforme, ni el
bolso, ni nada. La cartera de clientes vale plata, se paga en el
mercado. Esa fue mi pequeña venganza”, dice con una sonrisa. Pero
ahora Romina está otra vez en la búsqueda. Ella es técnica en
hemoterapia recibida en la UBA y también es estudiante de
profesorado de ciencias naturales en el Joaquín V. González. Todos
los domingos revisa los clasificados con lupa y se anota en cuanta
consultora de recursos humanos aparece.
Mujer, joven y
desocupada, busca
El sociólogo revela que “la desocupación en el
universo de las mujeres jóvenes es mucho mayor que el de mujeres en
general”. “La tasa de desocupación de jóvenes de 15 a 19 años,
adolescentes que quieren trabajar, ronda en un 50 por ciento. Entre
los 20 a los 34 está en un 20 por ciento. Pero con mujeres de 35 a
49 baja a un 13 por ciento”, especifica. “De las mujeres que
trabajan de entre 14 a 25 años, las dos terceras partes no tiene
ningún beneficio, es decir trabaja en negro, no está registrada, no
recibiría indemnización si la despiden, y no le descuentan para la
jubilación. Y en sectores como el comercio, donde predomina la mano
de obra femenina, los sueldos son bajísimos, las jornadas son de 12
horas y las chicas no tienen ningún tipo de derecho ni formas de
defenderse”, agrega.
Florencia “es actriz, no mesera”, aclara.
Pero trabaja de mesera en un bar céntrico de Buenos Aires 11 horas
por día y sólo descansa media hora. Además de atender las mesas,
lleva el café o los almuerzos a las oficinas de la zona. Cobra 10
pesos por día y además se lleva el 5 por ciento de lo que vende. “Es
una explotación, mal –enfatiza–. A veces llego a 15 pesos por
jornada. Me paso el día caminando, y a la noche hay que lavar los
baños y barrer el local porque no quieren contratar a nadie de
limpieza. El maltrato y la explotación se sufre todo el tiempo.”
La carga mensual de trabajo máxima por ley es de 45 horas. Cada
8 horas de trabajo tiene que haber media hora para comer y 15
minutos de descanso en la primera parte del día y otros 15 por la
tarde. Para los patrones que tienen a los trabajadores en negro es
fácil desconocer estas medidas, pero las regulaciones también son
ignoradas por las grandes empresas que suelen tener los papeles al
día. “Los supermercados tienen regímenes dictatoriales, brutales. La
presión de los supervisores es terrible. Las cajeras no pueden
levantarse para ir al baño, para descansar, son revisadas para que
no se queden con nada, cualquier faltante en caja les echan la
culpa, hay un maltrato permanente y hay una rotación muy alta porque
las despiden muy seguido”, describe Martínez.
Eugenia tiene 24
años y hace cuatro que trabaja nueve horas como cajera en una gran
cadena de supermercado. “No me puedo quejar”, dice. Está en blanco,
le pagan el último día del mes y su sueldo básico es de 700 pesos.
Los horarios son fijos y tiene dos francos seguidos por semana,
aunque no siempre en los mismos días. A sus compañeras, cuyos
horarios comienzan a la mañana, les dan media hora de almuerzo y a
las chicas de la tarde sólo 15 minutos para la merienda. “En la
empresa se trabaja bien, te pagan a tiempo, tenemos obra social”,
cuenta Eugenia. “Además tenés la posibilidad de crecer dentro de la
empresa si te desempeñás bien en tu puesto”, relata entusiasmada.
Ella está ilusionada con ascender dentro de esta empresa
multinacional y trabaja sin quejarse. Sin embargo, la queja se
cuela. Ella estudió para maestra jardinera, pero no pudo finalizar
la carrera porque en la etapa final, en la que se hacen las
residencias en los jardines de infantes, no continuó porque no le
coincidían los horarios. Tampoco puede volver a estudiar porque el
horario de trabajo es muy extenso, “más el tiempo de cursada y de
viaje”.
Desde que el mundo es mundo
“Históricamente, las
mujeres han sido destinadas a los peores puestos de trabajo. Es
habitual que ocupen cargos más precarios, menos remunerados, o
socialmente vistos como menos calificados, lo que a su vez habría
que discutir si son menos calificados o no”, cuestiona Martínez.
“Como a las mujeres se las ubicaba como un trabajador secundario,
que aportaba al eje central que obtenía el marido, se suponía que
podía entrar o salir más fácilmente del mercado de trabajo y que era
un sujeto al cual se le podían reconocer menos derechos. Esta
cuestión histórica se encuentra agravadapor el proceso de
precarización y flexibilización de las últimas décadas”,
analiza.
En los clasificados, los avisos que más abundan piden
promotoras, televendedoras, playeras y cajeras. “Hay una serie de
trabajos destinados a las mujeres jóvenes de acuerdo con el sector
social. Puede ser de servicio doméstico, repositoras, atendiendo
comercios, meseras, playeras. Algunas trabajadoras jóvenes que
provienen de un sector social más alto, como las meritorias o las
pasantes, también son precarias”, afirma el especialista.
Otro
sector que es bien típico de mujeres jóvenes es el sector de
limpieza, “en el que ha proliferado la tercerización –sostiene
Martínez-, a través de empresas de limpieza que trabajan para otras
empresas o para el Estado, en las que hay una rotación muy alta de
jóvenes”.
Otra de las formas en que golpea la precarización
laboral es la inestabilidad. “Trabajás dos meses en un lado, estás
un mes desocupada, si conseguís, trabajás seis meses en el otro. Así
no podés hacer un proyecto de vida, estudiar, ahorrar plata para
algo. Cuando entrás a trabajar, no sabés cuando salís”, se queja
Romina.
Nuevas herramientas
Todo ese tipo de actividades,
promotoras, vendedoras, meseras, playeras, van a parar al sindicato
de comercio. “Las patronales tratan de darle alguna veta comercial a
un montón de tareas para poder ubicar a las trabajadoras en el
sindicato de comercio porque tiene un convenio muy malo y con
sueldos muy bajos. A su vez, el sindicato permite todo esto porque
tiene la posibilidad de tener un montón de afiliados y no defiende
nada. Más de una vez, si los trabajadores van al sindicato, es el
propio sindicato el que le avisa a la patronal para que los eche”,
se indigna el especialista del TEL.
Pero no todo es negro en el
futuro. “Durante mucho tiempo se dijo que los jóvenes eran
individualistas, desorganizados, sin tendencia a participar. Esto lo
relativizaría muchísimo. En una de las mejores experiencias de
organización que ha habido durante mucho tiempo, la punta de lanza
fueron los jóvenes. Fue una de las luchas más fuertes y organizadas
contra una gran patronal y la dieron los pasantes telefónicos. Desde
una figura tan precaria como es la del pasante, que no es reconocida
ni siquiera como trabajador, ellos ganaron el conflicto y pasaron a
ser contratados y efectivos.”
Oscar Martínez no sabe explicar muy
bien esto. “Las tradiciones de lucha flotan, el saber de la clase
está en el aire”, afirma. “Es posible que un chico con padres
desocupados, que es la primera vez que trabaja, cuando hay que
organizar un paro o hacer un petitorio, lo sabe hacer. Es posible
que se lo haya contado un laburante más viejo, o un tío, o un amigo
que ya lo hizo”, se entusiasma.
“Los y las jóvenes han creado
como herramientas de lucha cosas que no eran habituales, tales como
el humor, el ridiculizar a la patronal, que tiene una eficacia muy
fuerte, porque los viejos no sabían qué hacer, las herramientas
habituales les fallaban. Las y los jóvenes se organizaban a través
del correo electrónico, sacan boletines, organizan jodas como método
que nuclea a todos, lo que crea un nosotros, y después se plantea el
tema de la lucha. Aun en las peores condiciones se puede hacer algo.
En donde hay alguna grieta, hay experiencias muy lindas de
organización y de lucha”, sonríe. | |
|
